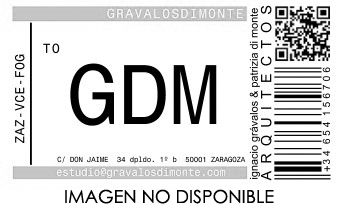Jaime Lerner definió la acupuntura urbana como “el comienzo de un despertar”[1]. Se refería a aquellas intervenciones urbanas limitadas, puntuales y específicas pero que tienen la capacidad de tener una repercusión amplia y extensa. Poseen varios grados de intensidad, abarcando en ocasiones escalas globales o limitándose, en otras, a ámbitos minúsculos y concretos. Todas ellas trabajan sobre el concepto del tiempo y los procesos, estableciendo una dialéctica entre la acción y la gestión.
Muchas de estas intervenciones se han realizado con la intención de conectar la ciudad informal con la planificada, trabajando sobre los conceptos de límite e identidad, con visiones medioambientales y con la voluntad determinada de implicar al ciudadano en el pensamiento de una ciudad inclusiva. (“El ciudadano no es el problema, es la solución”).
Dos son los referentes en estos planteamientos. Por un lado, el ya mencionado J. Lerner que paralelamente a su trabajo teórico ha ensayado este sistema de transformación urbana en varias ciudades. La intervención más emblemática fue la de Curitiba (Brasil), de la que fue alcalde y donde ya en los años 70 puso en escena de modo experimental muchas de las estrategias que posteriormente serían asumidas por las ciudades contemporáneas. Planteó una red de vías estructurantes de la ciudad que conectaban el centro con la periferia, financiadas con un sistema de plusvalías creadas en esos mismos ejes. Renovó la gestión de los sistemas de transporte público con lanzaderas, conexiones y con carriles exclusivos; sistemas de reciclaje de espacios verdes, de limpieza participativa; creó una red de pequeñas bibliotecas (“faros del saber”) y de equipamientos situados estratégicamente por las zonas de oportunidad. Esta intervención está estudiada a fondo en http://urban-networks.blogspot.com.es/2012/06/acupuntura-urbana-el-ejemplo-de.html)
Por otro lado, Marco Casagrande ha planteado estrategias diversas desde la óptica de la “ruina ecológica “de la ciudad de “tercera generación”. Se basa en la recuperación “verde” de aquellos espacios obsoletos heredados de la ciudad industrial (segunda generación). Ha estudiado con especial detenimiento el caso de Taipei, detectando aquellos jardines comunitarios fuera del ordenamiento que salpican intensa y caóticamente la ciudad.
Cuestiones como la recuperación de un río (caso de Zaragoza), el esponjamiento o reactivación de un barrio (MACBA de Barcelona, C/ Las Armas de Zaragoza), la conexión de diversas zonas urbanas (Metrocable en Caracas) o la revitalización de edificios a través de un nuevo uso, etc. ejemplifican la repercusión global en la ciudad de intervenciones concretas abriendo el debate sobre su oportunidad.
Muchas de las propuestas establecen una reflexión sobre la centralidad y la periferia de la ciudad contemporánea, recogiendo la inspiración que grupos como los Archigram ya plantearon en proyectos como “Instant City” en los años setenta.
Y paralelamente a estas ambiciosas operaciones, existen una serie de intervenciones más silenciosas, de una pequeñísima escala pero que logran modificar el sentido de identidad de los habitantes de un determinado barrio. Actuaciones como las del colectivo Boamistura o JR en las favelas de Río de Janeiro o Sao Paulo trabajan en estas microintervenciones que ponen de manifiesto una presencia humana, personal, detrás de cada unos muros anónimos de unas favelas. Estas propuestas encuentran el punto de apoyo en la realidad, en lo concreto y es a partir del conocimiento de lo existente donde encuentran una solución para lo posible.
[1] LERNER, JAIME. “Acupuntura urbana”. Racord, Río de Janeior, 2003.